Un análisis de “Por qué fracasan los países”
“Por qué fracasan los países” (2012) de Acemoglu y Robinson analiza cómo las instituciones determinan la prosperidad de los países. Ha recibido críticas por su énfasis institucional y simplificación histórica, pero el libro amplía el debate sobre desarrollo económico al incluir el impacto del colonialismo y ofrecer un enfoque más integral que considera política, historia y economía.
DESTACADOSECONOMÍA E INDUSTRIAINSTITUCIONES Y GOBIERNO
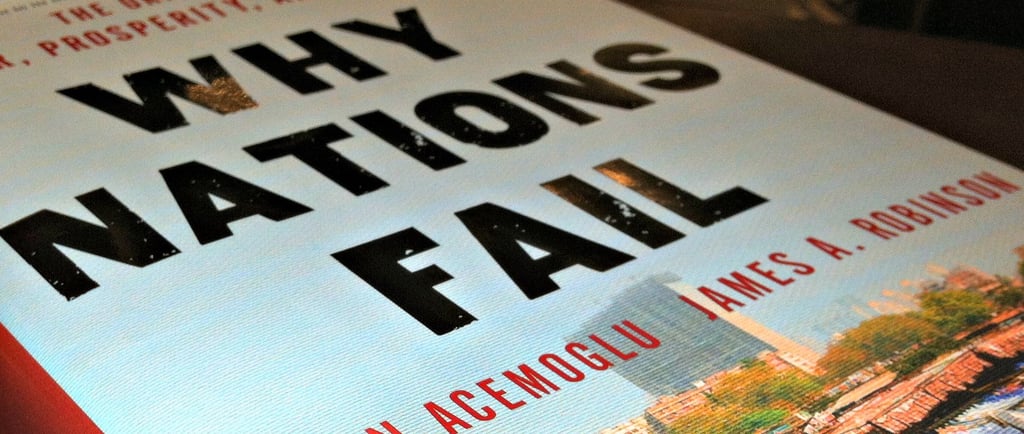
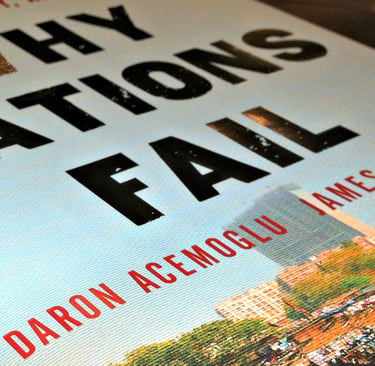
En octubre de 2024 se anunció que el Premio Nobel de Economía de ese año fue otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por su trabajo sobre instituciones y prosperidad. El trabajo de estos autores estadounidenses muestra la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad nacional. Las sociedades con instituciones que explotan a su población y que poseen un estado de derecho débil no generan crecimiento ni mejoras significativas.
Acemoglu, Johnson y Robinson publicaron “Por qué fracasan los países” en 2012, y desde entonces la obra ha sido objeto tanto de elogios como de críticas. Los autores concluyen dos puntos relacionados: las instituciones son determinantes para el desarrollo económico, y dichas instituciones se mantienen como están porque los actores políticos de cada sociedad tienen interés en preservarlas de ese modo.
Los galardonados presentan distintas teorías para explicar las diferencias en la prosperidad entre países. Por un lado, señalan que una explicación clave son las instituciones introducidas durante la colonización europea alrededor del mundo. Según los autores, la colonización no ocurrió de la misma manera en todas las regiones. En algunos lugares, el objetivo era explotar a la población indígena y extraer recursos para el beneficio de los colonizadores. En otros países, se buscaba la migración europea, lo que llevó a la creación de sistemas políticos y económicos inclusivos orientados al beneficio a largo plazo. Así, los autores definen la diferencia entre instituciones extractivas e inclusivas.
En el caso de las instituciones extractivas, los países quedan atrapados en un ciclo de beneficios a corto plazo para quienes ostentan el poder, con bajos niveles de crecimiento económico para el resto de la población. Por el contrario, las instituciones inclusivas generan beneficios a largo plazo mediante promesas creíbles de cambios positivos e incentivos para la inversión y la mejora de la situación económica. De este modo, el libro subraya la importancia de buenas políticas e instituciones, más allá de la liberalización del comercio o la ayuda extranjera.
Sin embargo, esta contribución al campo del desarrollo internacional también ha atraído críticas:
Énfasis excesivo en las instituciones
Una de las principales críticas a “Por qué fracasan los países” es su énfasis excesivo en las instituciones como principal determinante del “éxito o fracaso” económico. A pesar de la importancia de las instituciones inclusivas y extractivas, algunos críticos sostienen que el libro minimiza otros factores relevantes, como la geografía, la cultura, los recursos naturales y las contingencias históricas. Al centrarse tanto en las instituciones, se corre el riesgo de simplificar las complejas realidades que configuran el desarrollo nacional y la interconexión de sus factores.Simplificación histórica
Otra crítica hecha por historiadores y economistas es que el libro simplifica los eventos históricos para ajustarlos a su marco institucional. Los casos escogidos por los autores parecen seleccionados para respaldar sus argumentos, ignorando contraejemplos que podrían desafiar la teoría. No obstante, es importante considerar el valor de su teoría para el futuro del campo del desarrollo. Como en cualquier ciencia social, las teorías se elaboran a partir de evidencia empírica que las respalda. Aunque no todos los estudios de caso se ajusten a los criterios establecidos, existen numerosos ejemplos que sí lo hacen.Visión determinista
Una tercera crítica señala que el libro presenta una visión algo determinista del desarrollo nacional. Al enfatizar que las instituciones extractivas atrapan a las sociedades en ciclos de pobreza, puede sugerir que las naciones tienen poca capacidad para cambiar su trayectoria económica. Los críticos recuerdan que varios países han logrado reformar instituciones débiles y alcanzar un crecimiento significativo, lo que indica una realidad más dinámica de la que el libro presenta.Falta de atención a las complejidades políticas internas
Si bien la distinción entre instituciones inclusivas y extractivas es central, algunos académicos sostienen que se simplifican en exceso las complejidades de la política interna. Factores como los movimientos sociales, las redes de poder informales y las decisiones de liderazgo individual pueden desempeñar un papel crucial en la configuración institucional, pero estos matices reciben poca atención en la obra. Por ejemplo, Francis Fukuyama critica la amplitud de las definiciones de instituciones inclusivas y extractivas, señalando que son demasiado generales.Recomendaciones de política poco precisas
Por último, aunque “Por qué fracasan los países” diagnostique eficazmente los problemas institucionales, sus recomendaciones para la reforma son menos concretas. Los críticos señalan que el libro ofrece una guía limitada sobre cómo las naciones pueden pasar de instituciones extractivas a inclusivas, dejando a los responsables de política con un diagnóstico inspirador pero con un plan de acción algo vago.
El libro ofrece una perspectiva clara sobre la importancia de las instituciones para el desarrollo económico. Esto ha sido un pilar fundamental para la disciplina de la economía del desarrollo, ya que amplía la visión multidisciplinaria sobre la relevancia de la política en el crecimiento económico. Desde la publicación del libro y la concesión del Premio Nobel a sus autores, han surgido numerosas críticas. Sin embargo, su trabajo ha puesto de relieve el papel del colonialismo, mientras que tradicionalmente muchas explicaciones se habían limitado a la cultura y la geografía. De este modo, sus teorías y definiciones abren el debate a una conceptualización más amplia del crecimiento y el desarrollo económico.
